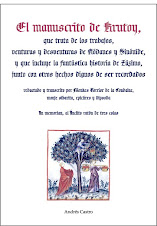no sé si beber el líquido color tinieblas o el líquido color cristal
tan profesional y distinguido como era el conde, había de esperarse que sus oficios lo llevaran a buscar lugares en que pudiera estar cerca de algún libro, o de varios... (el recuerdo curioso de otra historia me asalta: el caso del diccionario etimológico perdido)... decía, que la urgencia de prolongar su constancia frente a los libros era tal, que la necesidad de un transporte barato lo obligó a comprarse una biblioteca. sí. lo que he dicho. una biblioteca. harto de ir en carruajes, en viejos rolls-royces de colección, en cisnes galopantes o montar en el automóvil de alguna desprevenida virgen, el conde se portó mucho más, mmmm, digamos distinguido, que cualquiera de nosotros, y se compró una biblioteca. y, claro, por su experiencia en el noble juego del polo supuso que debía llevar un casco (es necesaria alguna cita aquí para aclarar la veracidad de esta afirmación, pues varios de sus biógrafos afirman que no se trataba de un casco sino del mismísimo yelmo de mambrino).
por motivos de las circunstancias en que las necesidades de los actores sociales que conllevan a que el actual entorno en que se ha venido desenvolviendo todo el pensamiento de los sectores emergentes y de los colectivos que buscan el desarrollo sociocultural a través de las manifestaciones artísticomarginales debidas a procesos de reforma en los caducos puntos de vista de los líderes de opinión traducidos como hegemonía política que se expresan no solo en el discurso jurídico sino también, de la manera más breve y sumaria posible, en los comentarios de las causas del conflicto social... hoy, brindo.
en la primera oficina de editores en que trabajamos juntos como «pulidores de escritos, magos de la palabra, verdugos de los verbos "estesen" y "estarasen"» cada tarde era necesaria una parada técnica para discutir sobre si el jazz era música barroca o si debíamos cantar el brindisi en un tono más agudo, pero también tratabamos sobre temas elevados. el equipo de discusión: mary mandolyn, jeremy fisher, la hermosa marjory stewart-baxter y yo, hubert cumberdale. por motivos ajenos a nosotros, fuimos todos despedidos casi instantáneamente.
su dedo meñique apuntaba al cielo
el resto, agarraba el vaso
y bebía
el resto, agarraba el vaso
y bebía
sin embargo, el azar y la nada nos volvieron a reunir en una segunda "oficina de editores", ¡ay!, trágico destino el nuestro de seguir en la búsqueda de los despidos o los perderes. ¿cómo explicarlo? con el conde manteníamos una suerte de contradictio in terminis que nos podía matener a flote a ambos, incluso en los momentos de la discusión que anunciaban la pelea: el conde tenía la capacidad de burlar las emociones de sus interlocutores y vestirlos con las máscaras de las sonrisas falsas sin que se dieran cuenta de lo ingenuos que se veían.
ya ya
no te nojes
broma nomás era
no te nojes
broma nomás era
hasta que un día, precisamente el día en que no estuve y sí el jefe editor supremo, se le ocurrió explotar. caramba, de lo que me perdí. lo supe por terceros dos días después de que no volvió a su escritorio. que jeremy fisher se los cuente... yo debo descansar.
bibliografía recomendada (solo para incautos):
aquí se puede ver al conde, tocando el oboe y demostrando lo expuesto acerca del brindisi.
aquí se puede ver al conde con sus colegas.