Nunca he podido actuar. Soy torpe con mi cuerpo y, aunque muchos sonreirán con ironía, soy muy tímida. Cuando tenía alrededor de diecinueve años (y parecía de quince) en la Facultad hubo una casa abierta. Tres chicas cuyas identidades ya no tengo claras y yo decidimos disfrazarnos de Chaplin para atraer la atención de las personas hacia la inexistente educación cinematográfica que nuestra facultad brindaba. Nos pintamos la cara de blanco, nos pintamos el bigote, llevamos bastones y trajes negros, y sombreros. Y fuimos como cuatro poco agraciados sacos de papas que hacían más burla de sí mismas que imitación de ningún Chaplin conocido.
El conde, de quien yo no conocía ni siquiera el nombre en ese momento, miraba, desde el otro lado del jardín, con una expresión inquisitiva y dos dedos sobre su boca, como meditando, en nuestra dirección. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo el malestar que me causaba el ser insitentemente observada por un sujeto de extraña apariencia mientras yo intentaba inútilmente imitar a Charlie.
En un momento de ofuscamiento y vergüenza, detuve todo movimiento y en lugar de esquivar la mirada del personaje con bastón que me miraba desde aquella mediana lejanía, le devolví la fijeza y, de ese modo, Andrés y yo nos quedamos frente a frente, a la distancia, como en un duelo sin armas y sin agravios. Puedo jactarme ahora de haber hecho al menos un movimiento inteligente en todo ese día: devolver la mirada fija al señor conde pareció ofenderlo en lo más profundo pues, cuando entendió que mis ojos se dirigían a él, como interrogándolo por su intromisión, o al menos como rogándole que me ahorrara el bochorno, ensayó un espasmo de sorpresa (con absoluta grandilocuencia, claro está), puso su mano sobre su pecho y echó para atrás la cabeza. Inmediatamente empezó a caminar hacia mí dando pasos exageradamente grandes, apoyándose sobre su bastón como si realmente lo necesitara y con una seriedad digna del duelo tácito que habíamos entablado unos minutos antes. Confieso que a medida que se acercaba yo empezaba a sentirme más y más fuera de lugar, y me preguntaba (o tal vez esas preguntas vinieron después, o vienen ahora), qué le iba a decir cuando llegara hasta mí. Se detuvo a un metro de distancia, calculo ahora. Me miró, y antes de decir cualquier cosa, hizo una reverencia tan ceremoniosa que pareció un ejercicio de yoga. Le tomó un rato terminar la reverencia, debo decir. Luego me besó la mano y me dijo: "Dígame, señorita damicela, ¿qué la tiene caminando en estas galas por los jardines de esta señorial institución?" Yo le contesté: "¿Señorita damicela?" Nos miramos por un segundo y los dos soltamos una carcajada.
Nadie podría olvidar la risa explosiva, entre nerviosa y sonora del conde. Risa como de científico loco. Todo su examen le había permitido diagnosticar mi proverbial inhabilidad corporal y expresiva, mi angustia y mi vergüenza (que eventualmente, estoy muy segura, podrían haberme llevado a las lágrimas, así era de tonta) y, en el momento indicado, según sus costumbres medievales, vino en mi rescate, sin permitirse ni por un segundo insinuar que me ayudaba porque yo lo necesitaba. Haciendo todo el tiempo de su ayuda una especie de juego, para no ofenderme sacándome en cara que yo era -como, en efecto, era y soy- una pésima actriz, me quitó únicamente el sombrero (el bastón, como todos saben, él ya lo tenía) e hizo la mejor imitación que yo haya visto de Charlie Chaplin. Hacía el caminado apingüinado, las vueltas del bastón, los tropiezos... era tan perfecto que era casi mejor que el original. Hacía el saltito en que se hacen golpear los zapatos en el aire, a un costado del cuerpo, en medio del salto. E inmediatamente llamó la atención de todo el que pasaba, porque eso era parte de su irresistible carisma.
Me relevó así de mi bochornosa tarea, y desde ese día fuimos amigos. Fue el primero que conocí de los mayores, la generación superior a la de "los apáticos". Fue mi primer amigo en un grupo aparentemente hermético; aparecía desde entonces de la nada y me llevaba del brazo a dar largos paseos por la universidad, en los que hacía delicias burlándose de las personas que usaban paraguas para taparse del sol, de los enamorados demasiado expresivos ("engendros impúdicos" los llamaba) y de algún que otro profesor caído en desgracia. En uno de esos paseos, que fueron muy frecuentes por mucho tiempo, el conde dijo tener una revelación: yo parecía un ratón pequeño, un ratón animado, Faivel. Y ahí nació el mejor apodo que alguien me haya puesto.
Pero eso será para otro recuerdo de nuestro querido añorante de mejores épocas.
13 marzo, 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
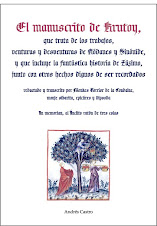

No hay comentarios:
Publicar un comentario